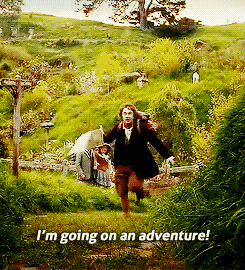Hoy asistí al National Book Festival, un evento público y gratuito que une autores y lectores, en un día repleto de conferencias, actividades, feria y firma de libros. Fueron varias horas de estar inmersa en un ambiente creativo que dio protagonismo a aquello que es capaz de crear universos y cambiar vidas: las palabras.
En una de las charlas, la poeta Joy Harjo dijo algo que me removió: «No vinimos a este mundo a responder emails». Uff. Nuestro propósito trasciende mucho más allá de la monotonía de respuestas protocolares y formalidades vacías como «Estimado/a… Espero que este mensaje te encuentre bien». En este blog post quiero que recordemos un aspecto asombroso de las palabras, su poder de curación.
Dice Proverbios 12:18 (NTV): «Algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio». Hay otra versión que dice que «hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada; mas la lengua de los sabios es medicina». No sé ustedes, pero a mí sólo me golpearon espadas de juguete de mi hermano cuando era niña. No me imagino el impacto de una verdadera, de las que se usaban en la antigüedad.
Por eso, reflexionemos un instante sobre lo aguda que pueden ser algunas expresiones, capaces de infligir heridas más profundas que cualquier golpe físico. Estas palabras, afiladas como espadas, pueden resonar durante semanas, meses e incluso años. Sin embargo, en medio de eso, emerge el antídoto: las palabras que alivian.
Cuando las palabras sanan más que huesos rotos
Para graficarles esto, elegí una anécdota muy personal que pocos saben. Justo cuando me encontraba en un muy buen nivel deportivo, durante un partido con mi Club Olimpia, experimenté una de las peores lesiones que una basquetbolista puede atravesar: rotura de ligamentos cruzados y de menisco. Fue un sábado que me dio vuelta todo en segundos.
La recuperación fue dolorosa y larga: implicó una cirugía que me dejó 10 puntos, tornillos en la rodilla, incontables sesiones de fisioterapia y mucho dolor. Eso me sumió en una tristeza profunda. Pensé que nunca más volvería a jugar.
Aún así, luego de dos años de recuperación volví al club para jugar. Si bien iba mejorando, mi miedo a lesionarme de vuelta era enorme. De ser titular en cada partido e incluso seleccionada nacional, temía hasta de realizar el más básico de los movimientos en básquet: una bandeja. Me llegaban incluso comentarios desde las gradas de que estaba «irreconocible» como jugadora.
Mi entrenador se percató de mi lucha interna. Un día mientras estábamos en la práctica, me llamó aparte. Nos paramos los dos cerca del aro. Me miró y me dijo: «Naru, quiero que sepas que sos una jugadora determinante. De las que definen un partido. Confío en vos». Luego sonó su silbato y continuó dando instrucciones a mis compañeras.
«Gracias profe», respondí con un nudo en la garganta y me reincorporé a los ejercicios. Ningún discurso largo. Sin vueltas. Al punto y directo al corazón. Cuando pensé en abandonar el equipo por sentirme en un nivel insignificante, él me dijo que era «determinante», y que mi presencia en la cancha podría cambiar un resultado.
Cuando la mayoría me miraba con lástima al entrar a la cancha con mi enorme rodillera, con sobrepeso y desconfiada, él me veía con ojos de fe. Su frase cicatrizó algo más que unos tejidos y huesos en mí.
Algo increíble ocurrió en ese torneo: Jugué desde la banca de suplentes todos los partidos, pero con una actitud diferente. Siempre era el primer cambio que mi entrenador hacía. La final por el campeonato que disputamos ese año fue un enfrentamiento intenso que se definió en los últimos minutos. Era de esos momentos donde «la pelota quemaba» y había que ser valiente para pedirla, porque equivocarte podría costarle el trofeo a tu club y el esfuerzo de toda una temporada. Mi entrenador se dio cuenta de que yo venía de una racha de puntos de seguido y como el rival ya tenía faltas acumuladas, pidió a mis compañeras que me pasasen la pelota si tenían oportunidad. Y yo no me escondí de ella. Logré anotar los 8 últimos puntos para ganar. De ahí que el recordado periodista deportivo Gustavo Köhn me dio el sobrenombre de «La japonesita de las manos de seda».
¿Cómo fue posible que en el mismo año en el que exhibí mi peor rendimiento en la cancha me haya recuperado hasta el nivel de ser determinante en el partido más difícil de todos? ¿Cómo fue que de estar muerta de miedo a acercarme a lanzar al aro en los entrenamientos pasé a tener la fortaleza mental y física para encestar no sólo frente a un estadio lleno sino además en un juego televisado? El poder de las palabras.
No sólo salimos campeonas, sino que extraordinariamente ese año en la entrega de trofeos hubo una categoría que nunca antes habían premiado entre los equipos, que era la de mejor sexta jugadora (es decir, la mejor suplente). Y tuve el honor de que me lo otorgaran. Fue uno de los años más aleccionadores de mi vida. Lo que ocurrió después y cómo me retiré de este amado deporte lo narro en el blog post «Cuelgo los championes».
Un poder sagrado
Si atravesaste un accidente, una enfermedad, comentarios hirientes o un episodio que te impactó al punto de hacerte dudar de tu valor, de tu talento y tu capacidad, ¿hubo alguien en tu vida que te sanó con sus palabras y que te recordó que tu presencia sí importa? ¿Hubo alguien que contrarrestó las críticas de que estás «irreconocible», de que sos «una sombra» de lo que eras antes? ¿Alguien te levantó cuando los demás sólo miraron curiosos o indiferentes cómo comías polvo al caerte al piso?
Recordemos lo que se siente y seamos nosotros mismos lectores de personas y usemos bien esa influencia sagrada de nuestras palabras. Hagamos el ejercicio diario de no soltarlas tan fácilmente y sin cuidado en nombre de «ser honestos», al punto de incendiar un bosque entero con lo que pensábamos que era una chispa nada más.
Porque somos mucho más que meros «respondedores de emails»; somos narradores de experiencias, tejedores de esperanza y, sobre todo, portadores del don de sanar a través de las palabras.